El pequeño Juan decía «YO» a todo. Si su madre ponía un trozo de tarta o algún postre en la mesa, Juan siempre decía «YO». Sin embargo, cuando llegaba la hora de ir...
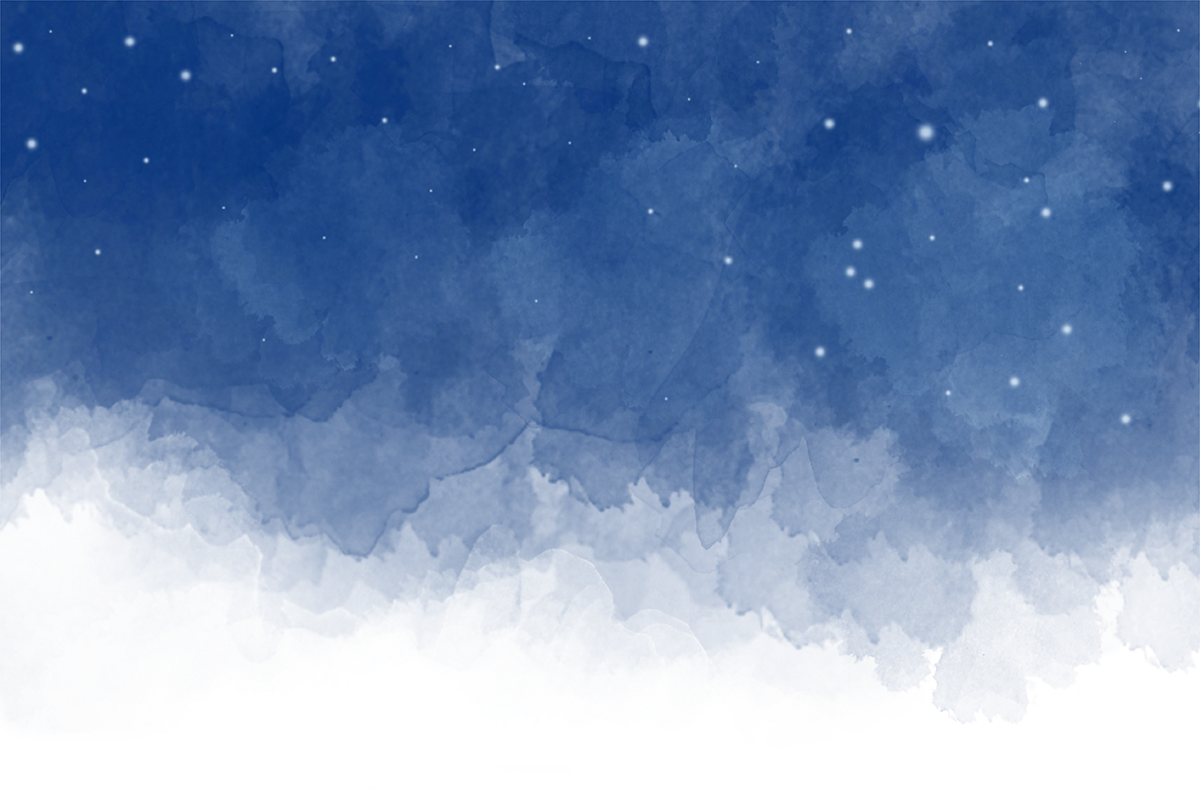
Entre zanahorias y sonrisas
Mateo no quería saber nada de las zanahorias, hasta que su abuela le mostró cómo nacen en la tierra. Entre risas y sabores, aprendió a mirarlas de otra manera.
Mateo tenía tres años y una cosa muy clara: las zanahorias no le gustaban.
—Son naranjas, crujen raro y no saben a nada —decía cada vez que aparecían en su plato, con el ceño fruncido y la boca cerrada como una puerta.
Un día, su abuela lo llevó al huerto del fondo del jardín. Allí, las zanahorias no estaban cortadas ni cocidas. Salían de la tierra como tesoros escondidos, algunas largas, otras cortas, algunas torcidas y otras con bigotes de tierra.
—Las zanahorias no nacen en la nevera, Mateo —le dijo la abuela—. Nacen aquí, esperando a que alguien las descubra.
Mateo tiró de una hoja verde y sacó una zanahoria gorda y brillante. Tenía una forma tan rara que parecía una sonrisa torcida.
—¿Tú también tienes nombre? —susurró, como si la zanahoria pudiera contestar.
Esa tarde cocinaron juntos. Lavaron las zanahorias, las cortaron en rodajas finas y las metieron al horno con un chorrito de aceite y un poco de romero. El olor llenó toda la cocina.
Mateo probó una. Masticó. Pensó.
—Están dulces… y crujen como hojas secas.
Y, sin darse cuenta, sonrió.
Desde entonces, Mateo no se hizo amigo de todas las verduras. Pero aprendió algo importante: a veces, para que algo te guste, solo necesitas verlo de otra manera.




